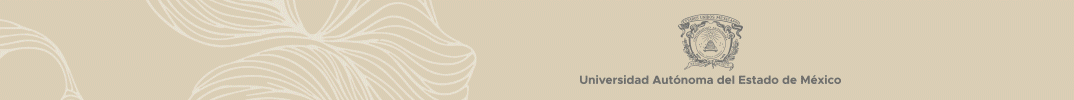Los escándalos inmobiliarios que han lastimado la credibilidad del gobierno peñista tienen una vinculación directa con actos de corrupción, tráfico de influencias, conflictos de interés y hasta desvío de recursos entre la clase gobernante, que hacen del ejercicio del poder político no sólo un modo de vida sino una forma sistemática de enriquecimiento inexplicable.
El principal problema que aqueja a la élite política identificada con el Grupo Atlacomulco tiene un grave síntoma en el axioma del otrora líder de la clase gobernante mexiquense, Carlos Hank González, que pregonaba que “un político pobre es un pobre político”. A la distancia, parece que el puñado de políticos en el poder tiene en el amasamiento de fortunas, una forma de ascender en el poder piramidal a partir de demostrar su capacidad en el poder adquisitivo.
A pesar de la exigencia social por transparentar el ejercicio del dinero público y de la evolución patrimonial de los gobernantes, hasta ahora sobran los casos en que los servidores públicos exhiben su riqueza personal sin que exista coincidencia entre su fortuna con los ingresos que perciben en el poder público.

La defenestración política del exgobernador Arturo Montiel Rojas como consecuencia de su abultado patrimonio no fue escarmiento de la clase política mexiquense, sino pareciera sirvió de ejemplo para que sus sucesores acumularan una riqueza insultante para más de 7 millones de mexiquenses que padecen algún tipo de pobreza o marginación económica.
Con el ascenso al poder presidencial, hoy el Grupo Atlacomulco y sus integrantes han sido exhibidos por su riqueza patrimonial inexplicable, siendo los casos más emblemáticos la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, como referentes de un patrimonio millonario, que dibuja de cuerpo entero el gusto de los gobernantes por las mansiones de lujo y la ostentosidad como una forma de vida.
La política para las élites del poder es concebida como una herramienta para su enriquecimiento personal y no como un fin para servir públicamente, concitar intereses o generar bienestar. En esa lógica de entender el poder, se explica en gran medida el descrédito que padece la clase gobernante, sumida en una crisis de credibilidad y confianza, y que merma ampliamente su propia legitimidad.
Hasta ahora, la clase gobernante ha dado muestras mínimas por revertir la opacidad y la impunidad en que se percibe su riqueza familiar. La posibilidad de ejercer la ley para castigar conductas ilícitas se establece en contra de gobernadores que no gozan de cercanía con el grupo compacto en ejercicio del poder desde Los Pinos, y parece más un acto de castigo político que de justicia.
Las élites políticas observan como parte de la normalidad de sus funciones una perniciosa connivencia entre el poder económico que les facilita el enriquecimiento personal a costa del erario.
El problema de raíz es que no existe una autocrítica de conductas ilícitas al amparo del poder público y se concibe a la riqueza como una parte inherente que justifica sus funciones desde el cargo que ejercen. En la medida en que la clase gobernante modifique su inclusión y ascenso en el poder sin vincularlo a su posición económica, las condiciones podrán tener variaciones positivas sin las ataduras de la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés.