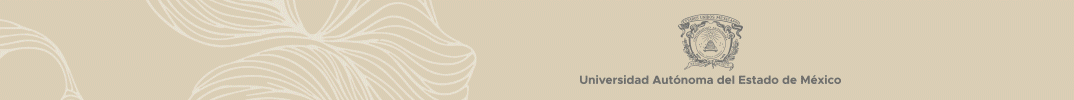Tania Contreras
Era un hermoso pueblo aquél, ubicado en un punto geográfico particular donde el sol llega más temprano y la aurora se tiñe de una textura aterciopelada, densa, casi impenetrable; los matices grises contrastan con los rojos y amarillos que trae consigo la estrella madre.
Allá, en esa demarcación de belleza extraña el ruidoso ajetreo es cotidiano, los sonidos que simulan embarcaciones se mezclan con las torretas y el fuerte murmullo de las masas que transitan poco antes del alba, se camuflan entre ellas aún en la oscuridad; son cientos, miles de ojos los que pueden percibirse, parpadean, se abren expectantes ante las magnánimas fieras de metal que los devoran y los escupen después de un breve momento, frente a las cuevas repletas de cientos de ellos.
Entre el tumulto comienza la metamorfosis, los ojos se vuelven diminutos, las patas crecen y las espaldas se ensanchan, se encorvan; el ritmo de sus movimientos se vuelve acelerado y el letargo desaparece, asemejan una guerra donde las direcciones de uno y otro bando chocan hasta romper los bloques, como olas que se abrazan y destruyen pero no dejan nunca el mar.
Así es como inician su descenso, las criaturas se adentran por los túneles húmedos y calientes, en donde el hedor se eleva hasta formar una capa nubosa que al condensarse gotea sobre sus diminutas y amorfas cabezas; en el suelo pegajoso se producen sinfonías con el chocar de las pezuñas que avanzan ya al mismo ritmo, los cientos, los miles se han vuelto una sola criatura que corre hacia el túnel principal en donde aguarda la enorme bestia para devorarlos, pero solo unos cuantos logran adentrarse en sus entrañas, los demás quedan pululando como larvas que se retuercen sobre otras en espera de que la siguiente fiera aparezca.
Así ha sido durante años, aquellas criaturas de forma semihumana que mutan de forma repentina está condenadas, son inmortales sin ser dueñas del tiempo, murieron una y diez veces sin darse cuenta de ello.
Cuando en el alba, los ojos son como lámparas pareciera que la conciencia aún permanece en su interior pero la maldición los transforma de manera rutinaria en una especie de insectos gigantes destinados a una existencia precaria que deben repetir con cada amanecer.
Nadie sabe aún que ocurre con ellos durante el día, nadie se ha atrevido a seguirlos más allá de los primeros túneles; sin embargo, al llegar el ocaso pareciera que el proceso se revierte, son escupidos por la enorme fiera de metal que habita aquellos fracturados túneles y conforme salen, construyen con su andar la sensación de detener el tiempo hasta dejarlo correr a cuenta gotas; su pasos son cansados, van adormecidos y sus enormes patas ya no producen melodías, ya no hay murmullos, de ellos solo queda la amorfa masa que construyen entre todos pero ya sin guerra; son solo bloques que chocan y se desintegran, salpican levemente para volverse a unir metros adelante.
Van saliendo de canales que conectan a las cuevas hasta alcanzar a vislumbrar un leve resplandor rosado, casi morado, que baña la capa gris que no desaparece nunca.El proceso se revierte y las patas regresan a su tamaño primario, al igual que los ojos se dilatan hasta dar la ilusión de dos faroles que flotan conforme la luz del ocaso desaparece.
Aquel fue un hermoso pueblo, sin tumultos, sin ruido, sin la capa gris que cubre sus días, bañado de un suave pero cálido esplendor que hacía brillar cada centímetro cuadrado del suelo; había colores por doquier que danzaban suavemente con el viento; sin embargo, un día el cielo se nubló, del suelo comenzó a salir un líquido extraño, viscoso, amargo y pestilente que lo inundó todo. ¿Será acaso alguna maldición? Se preguntaban en el pueblo, pues nadie se explicaba el origen de este cambio tan repentino, no muchos sobrevivieron a la pandemia pues el agua se contaminó, el aire se volvió escaso al igual que la comida y otros más optaron por abandonar el poblado. De forma paulatina se fue postrando el vacío y la soledad en cada espacio hasta que un tumulto de seres exiliados se apoderó del lugar.
Eran seres de grandes y numerosas patas, de piel grisácea y tan seca que pareciera que sus huesos romperían las zonas de sus múltiples articulaciones, nunca emitieron sonido alguno pero tenían una sincronización majestuosa a la hora en que bebían el líquido viscoso con la más grande satisfacción, para más tarde arrojar una particular fumarola por sus cabezas.
Los pocos pobladores que quedaban los miraban con terror pero a estas criaturas parecía no importarles su presencia, deambulaban de aquí para allá pisando algunos hombres sin ni siquiera percibirlos, era como si coexistieran en dimensiones diferentes y no se pudieran percatar de que éste pueblo conquistado alguna fue hermoso.
De pronto, con el pasar de los días y con la pestilencia aumentando empezaron a notar una serie de extrañas mutaciones en sus cuerpos; algunos perdieron el olfato, comenzaron a brotar patas del cuerpo que los hacían perder el equilibrio y caer, en los ojos apareció una extraña masa que los hizo perder la visión periférica, los más evolucionados dejaron de hablar y su piel comenzó a cercarse. De forma casi inmediata después de la llegada de aquellos seres, el hermoso pueblo parecía una fortaleza cubierta de metal y humo, con un ejército perfecto de seres cuasi inanimados que se conducían por inercia; seguían el olor de aquel líquido pestilente, se alimentaban de él.
Las fieras de metal parecían obedecerlos, cuando algún poblador alcanzaba la máxima fase de mutación era incluido en los trabajos y de manera casi natural comenzaba a manejar las grandes máquinas con sus múltiples patas, aquel espectáculo asemejaba las maniobras de una araña tejiendo una telaraña imaginaria.
Los grandes trozos de metal servían para transportar a los más débiles, a aquellos que sus cuerpos no soportaron la transformación y quedaron encerrados en un limbo de la transformación, en una forma semihumana que al parecer había perdido la conciencia; sin las grandes extremidades, éstos servían para otras tareas, aquellas que nadie se ha atrevido a conocer, pues día tras día desaparecen en las cuevas y noche tras noche regresan con los ojos aturdidos, llenos de una desesperación tal que pareciera explotarán pero sin la capacidad de expresar el más mínimo sonido, ni de molestia, ni de tristeza.
Sin embargo, en aquel pueblo no queda más que una rutina hipnotizadora, un andar que no lleva a ningún lado pero que todos los días es necesario, para que las máquinas surtan del extraño líquido a estas criaturas que parecen devorarlo, con el más grande placer jamás sentido.